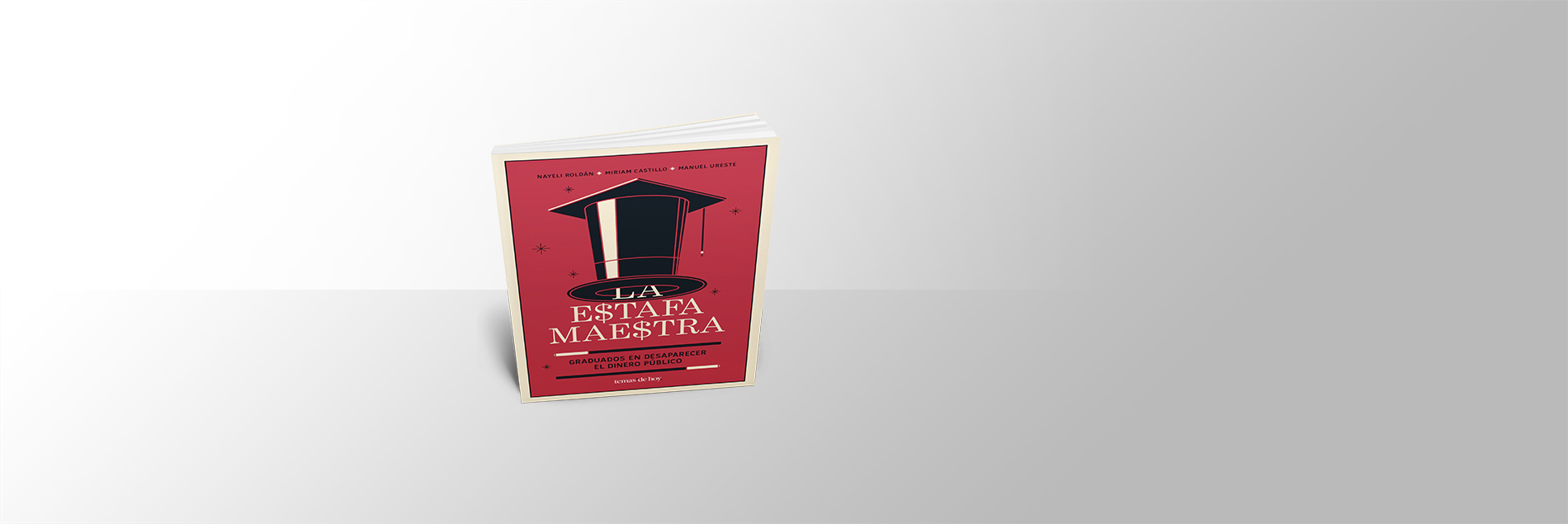Carlos Velázquez
La efeba salvaje
Ciudad de México, Sexto Piso, 2017, 136 pp.
El pericazo sarniento (selfie con cocaína)
Ciudad de México, Cal y Arena, 2017, 208 pp.
Durante los años que van transcurriendo del siglo XXI la obra de Carlos Velázquez (Torreón, 1978) acaso sea la gran novedad de la narrativa mexicana, aunque le falte la prueba de la novela. Fallecidos Jesús Gardea y Daniel Sada –este último llamado a ser un clásico de la literatura latinoamericana– e igualmente desaparecido ese supremo extraterritorial que fue Roberto Bolaño, el norte de México se convirtió en el escenario a poblar por la imaginación novelesca. El resultado fue variopinto y se colaron quienes solo son “narconarradores”, y sin aquella tragedia no habrían abandonado el periodismo o la academia, pero aparecieron también creadores polimorfos como Julián Herbert –poeta, crítico, narrador, músico– o Cristina Rivera Garza, cuya baraja literaria o teórica, igualmente, va mucho más allá del norte.
En cuanto a concentración literaria, el caso de Velázquez es notable. Cuando se editó La Biblia Vaquera (2008 y 2011), se pensó que su joven autor, al destruir los convencionalismos visuales, lingüísticos y mediáticos de la “identidad norteña” con un artefacto fabuloso, se autodestruiría a su vez como escritor (lo cual le sería festejado por aquellos a quienes la literatura no les basta) y nos llevaría a alguna clase de situación póstuma o postrera: posposmodernismo o “posnorteñidad”, etc. Dado que los experimentos solo funcionan una vez, porque su rutinaria repetición los transforma en muestras de laboratorio de algún academismo, Velázquez buscó la literatura adentro de sí mismo y no en el mercado de ciertas novedades antiguas por instantáneas. Perdió en riqueza léxica, en imaginación adverbial y en adjetivación caprichosa, tomada de una lectura originalísima del “norteñés” de Sada. Pero se quitó la vistosa máscara de luchador y se miró a sí mismo.
Si La Biblia Vaquera, aun leída desde la tradición, es rabelesiana, cabe decir que los alimentos terrestres de Velázquez, narrador nato entre la ficción y la no ficción (y su particular entender de una y otra), están en otra parte. Él mismo nos los muestra en el rock de nuestro siglo, en series como The wire y Breaking bad, en aquello que va de William Burroughs a John Fante, pasando por otro cocainómano, Fogwill, con una pizca de las teorías de Baudrillard. Ello no le impidió probarse como un cuentista más canónico con La marrana negra de la literatura rosa (2010) que cuenta, al menos, con un par de narraciones excepcionales: “La jota de Bergerac” y “El alien agropecuario”. Incluso en La efeba salvaje se encuentra, como prueba de fuerza, “El resucitador de caballos”, un tradicional relato fantástico y campirano, no sé si gauchesco o rúlfico.
Pese a militar en los bajos fondos –como se decía antes– pocas veces Velázquez se contamina de miserabilismo: sus personajes, sean los más degradados entre los travestidos o encarnen en una paupérrima banda punk en un extrarradio de Occidente que él convierte en eje del universo, son verdaderas creaturas novelescas. El lector las identifica y no las olvida con facilidad, aunque el autor se vea obligado a recurrir al crimen como la solución más convencional para ciertas tramas. En ese punto es cuando debe volver, durante esos minutos de raciocinio que en la escritura son una eternidad, al joven autor iconoclasta de La Biblia Vaquera.
El más reciente libro de cuentos de Velázquez, La efeba salvaje, comienza también con un cuento memorable, “Muchacha nazi”, que –leyendo El pericazo sarniento (selfie con cocaína), sus memorias aparecidas simultáneamente– resulta ser un fragmento novelado de su propia autobiografía, lo cual nos permite mirar al fenómeno desde la ficción y desde la memoria, casi idénticas pero con un matiz que vale oro o vale un gramo. Además de ser una sentida declaración de odio a la Ciudad de México, como retrato de mujer “Muchacha nazi” es un cuadro de Otto Dix, posee una capacidad de evocación de la mujer como dueña y señora de su poder erótico que no leía yo, para no salirme de la literatura mexicana, desde Juan García Ponce.
Cuando publicó el libro de crónicas El karma de vivir al norte (2013), Velázquez causó cierta decepción. Pero es una de las pocas obras literarias que yo he leído en la que la guerra contra el narco es vista desde el frecuentemente omitido punto de vista del consumidor de drogas, lo cual le otorga al lector detalles de interés literario, desde cómo bajó la calidad de “la caspa del diablo” distribuida por los Zetas hasta la manera en que cada cártel envuelve su producto, a veces con pegatinas de Walt Disney. Caer en manos de un narcomenudista adversario con el producto del competidor en las manos puede significar la muerte. Aunque Velázquez narra el previsible infierno en que se convirtió Torreón, su ciudad natal, cuando la calentó hasta lo indecible la disputa por la plaza entre los Zetas y el cártel de Sinaloa, como narrador destaca por haber tomado un par de decisiones controvertidas.
Una decisión fue la de permanecer en la ciudad –sede de sus amados Santos de Torreón–, aunque ello pusiese en peligro la vida de su pequeña hija, y otra fue volverle la espalda a “la realidad”, tal cual la entienden las diversas “narrativas” de las guerras narcas. Se trata de una toma de posición filosófica: no moralizar ni politizar. Escasamente, Velázquez emite juicios sobre la historia que le es contemporánea, a la manera, quizá, de un Henry Miller en “el mundo del sexo”. Lamenta la inútil militarización de la entidad porque aumenta la joda de los retenes o subraya el escandaloso dispendio de los gobernadores feudatarios de aquellas desdichadas comarcas, pero nunca dice si aquella guerra es justa o no. Quizá por ser lugareño, carece de la justa indignación de los Ortuño o de los Monge, para quienes, por más virtuosos que sean en su adiestramiento narrativo, en el ejercicio más o menos brechtiano de la distancia, el narco y su combate son una herida nacional, un drama civilizatorio. A su vez, le es ajeno el lirismo mágico de Yuri Herrera. Entre los nuevos narradores, solo la veracruzana Fernanda Melchor, también a propósito de su tierra nativa, comienza su carrera controlando esa familiaridad con el horror como Velázquez.
Pero cuando todo el mundo opina, Velázquez prefiere hablar de tópicos como la identidad del lagunero, habitante de esa no man’s land entre Coahuila y Durango. No sabe, declara, por qué se hizo escritor y no sicario. Tampoco fue, por fortuna, periodista. Se le reprocha ver las balaceras aledañas por YouTube. Pues hacerlo así lo define como habitante de la Mesoamérica apocalíptica soñada por Burroughs, cuya Interzona es la Narcozona, “el ex Norte” de un discípulo, no en balde mexicano, al cual habría admirado.
Sin ser indiferente a la indiferencia, Velázquez, desde la torre de marfil de la cocaína, mira la muerte de su ciudad. Quien, como él, se sirve del expresionismo como guion, no puede ser ajeno al dolor humano (ni al de los animales, cuya sexualidad, lo mismo que la vesania que sufren en manos de los hombres, forma parte de sus intereses, digamos, tragicómicos). Pero ocurre que Velázquez es un individualista radical. Él es el Único y su Propiedad, la cocaína, como lo demuestra en El pericazo sarniento (selfie con cocaína).
El título memorioso alude al Súper Periquillo, de Fernández de Lizardi, pero Velázquez tampoco es un autor picaresco. Parece, desde luego, de ese orden toda la descripción del arrabal de los dílers, de los taxistas enrolados en el tráfico de drogas, de los halcones, de los sicarios de mayor monta, atisbados a veces hasta fornicando, pero en estas memorias se ausenta esa sed de justicia propia del pícaro. Encontramos a otro personaje, al más narcisista de los narradores mexicanos, dedicado a esculpir su obesidad, su autocelebrada adicción a la cocaína, su curiosidad metodista y su hipocondría aliviada con la natación. Leído El pericazo sarniento (selfie con cocaína), encuentro un autorretrato, no de un cómico sino de alguien que de verdad me recuerda a Max Beckmann. Un expresionista verdadero, sin miedo a hacer la caricatura de sí mismo, grotesco a veces, arabesco en otras.
“Uno es capaz de cualquier cosa por una experiencia estética. Como cualquier práctica tiene que ser verdadera, aunque conlleve una muerte verdadera también”, dice Velázquez en El karma de vivir al norte. Nuestro expresionista –difícil conciliación– es también un esteta. Como Pigmalión, se ha enamorado, al fin, de la cocaína más pura del mundo, la que encuentra en un viaje a Lima, según nos cuenta en El pericazo sarniento (selfie con cocaína).
Quizá Velázquez ha pretendido desengancharse, sin éxito según confiesa, porque teme que ese amor por la estatua esculpida durante toda una vida y a la que ha sacrificado el sexo, la familia, el amor, la pornografía o los matrimonios, acabe por matarlo, mientras lucha contra el paso del tiempo, como dice uno de sus personajes en el cuento “La efeba salvaje”. Habiendo escapado de tantas formas de violencia física o al consumo fatal de drogas sucias, Carlos Velázquez teme a la muerte porque ha encontrado, carajo, en esa forma siniestra de la limpidez, la trascendencia. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile